Mujeres en Malvinas - ¡Nosotras también fuimos!

El 2 de abril se conmemoran 39 años de la Guerra en las Islas Malvinas, donde la Argentina fue parte de un conflicto armado internacional por recuperar el territorio que Gran Bretaña e Irlanda del Norte usurparon en el 1833. Durante el conflicto crudo en las Islas, aquí en nuestro país la situación también era muy hostil. Con una Argentina atravesada por la más cruel dictadura militar que ya había desaparecido y asesinado a mucha gente, el manejo de la información sobre lo que ocurría en Malvinas, la negación, las mentiras sobre lo que sucedía realmente allá en las islas, donde los grandes medios jugaron de una manera muy sucia con la manipulación de la información.
Nosotras decidimos hablar de la invisibilización porque las mujeres fueron extremamente invizibilizadas en Malvinas… si, fueron mujeres a la guerra, estuvieron en la Fuerza Aérea, en la Marina Mercante y en la Armada Argentina, muchas con tenían tan solo 15 y 16 años.
Fueron profesionales de la salud, como enfermeras, instrumentadoras quirúrgicas y hasta radio operadoras. Algunas a bordo del buque argentino Irízar, otras en un símil hospital ambulante en la ciudad patagónica de Comodoro Rivadavia y otras en centros militares.
Sintieron las explosiones y fueron testigos de los bombardeos, de las condiciones horrorosas en las que caían los soldado, sabían que la Argentina “iba perdiendo” que nuestros soldados terminaron siendo víctimas, que no íbamos ganando y que la situación era desesperante. Al tener esa información el ejército nos las dejaba comunicarse por mucho tiempo con sus hogares, no podían decir nada, obligadas a guardar silencio y solo asistir a los soldados.
Además de sufrieron otras violencias machistas, como maltrato y acoso por parte de los hombres en los puestos de trabajo.
Después de haber tenido un papel fundamental en Malvinas, con los años que venimos avanzando los movimientos de mujeres y el feminismo, a treinta y nueve años del conflicto de 1982, las mujeres de Malvinas siguen esperando el reconocimiento por su labor.
Compartimos el testimonio de Silvia Barrera
Silvia Barrera arribó a Río Gallegos el 7 de junio de 1982, junto a otras cinco compañeras, sin que “nadie supiera” que llegaban. Ellas eran las primeras mujeres vestidas de verde, con las camisas arremangadas y borceguíes dos talles más grandes, que iban a embarcarse hacia el conflicto bélico iniciado el 2 abril anterior para recuperar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.
Sus nombres son María Angélica Sendes, Norma Navarro, Cecilia Ricchieri, Susana Maza, María Marta Lemme. Las chicas se habían ofrecido voluntariamente para ir a la guerra como instrumentadoras quirúrgicas.
Pero la carta del Ejército llegó dos meses más tarde. Eran las 8 de la mañana cuando les avisaron que las necesitaban en el hospital de Puerto Argentino, en Malvinas, y que iban a salir al día siguiente, a las 5 de la mañana.
Hasta ese momento, no había mujeres en el ejército, explicó Barrera. Es por eso que su vestimenta estaba muy lejos de quedarles cómoda: debían arremangarse las camisas, darle dos vueltas a los cinturones y calzarse el talle más chico de borceguíes, el 40, cuando ellas calzaban entre 36 y 38.
“Llegamos a Río Gallegos y nadie sabía que iban mujeres a Malvinas. A la vista de ahora, hay que comprender el shock de esos hombres que vieron a las primeras mujeres vestidas de verde. Nos ningunearon, no nos reconocían, no nos hablaban” contó Barrera.
Horas después, subieron a un helicóptero que las dejó a bordo del ARA Almirante Irízar, un rompehielos de la Armada, que funcionaba como buque sanitario amarrado a metros del hospital de Puerto Argentino.
El recibimiento tampoco fue mejor ahí. La discusión estaba entre bajarlas a tierra porque en el centro de salud las necesitaban o dejarlas a bordo. Pocos minutos después se resolvió: las seis quedaron arriba del Irízar, ya que “no tenían grado militar”.
Pese a la guerra, lo peor fue la vuelta, consideró la veterana. “Vos esperás que estén en el aeropuerto cuando llegas con un cartelito que diga ‘chicas, las vinimos a buscar’. Eso no pasó“, agregó.
A esto sumó la incertidumbre de no saber por qué las llamaban para ir a la guerra si “nadie sabía” que tenían que recibirlas y el estrés de sentir que había “mucha cosa improvisada”.
Las chicas llegaron a Buenos Aires el 20 de junio y al día siguiente, a las 7 de la mañana, entraron a trabajar. “Y nos recibieron como si nada hubiese pasado. Nadie preguntó donde habíamos estado“, dijo Barrera.
Al año siguiente llegaron los reconocimientos: el Ejército y el Ministerio de Defensa las reconocieron a las seis como Veteranas de Guerra al tratarse del grupo que más tiempo estuvo dentro del Teatro de Operaciones Malvinas, así como en los días previos al cese del combate.
Era la sociedad que no las reconocía, afirmó la mujer.
Aún quedan muchas historias de Malvinas por develar y reconocer. Recuperar la labor de las mujeres no sólo debe ser visto como un acto de equidad de género sino también como una herramienta malvinizadora que busca honrar a la verdad histórica destacando nada más ni nada menos la esencial contribución de todas ellas -y las que faltan- como integrantes del pueblo argentino en defensa de su soberanía.












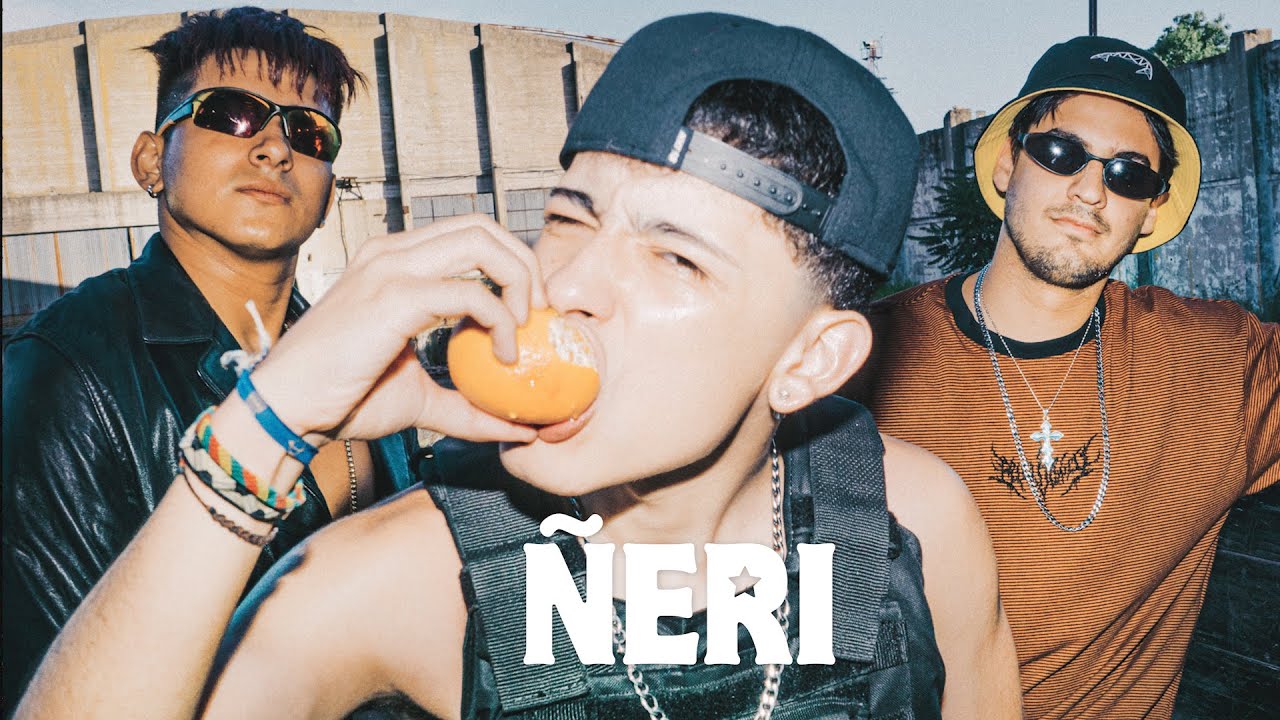



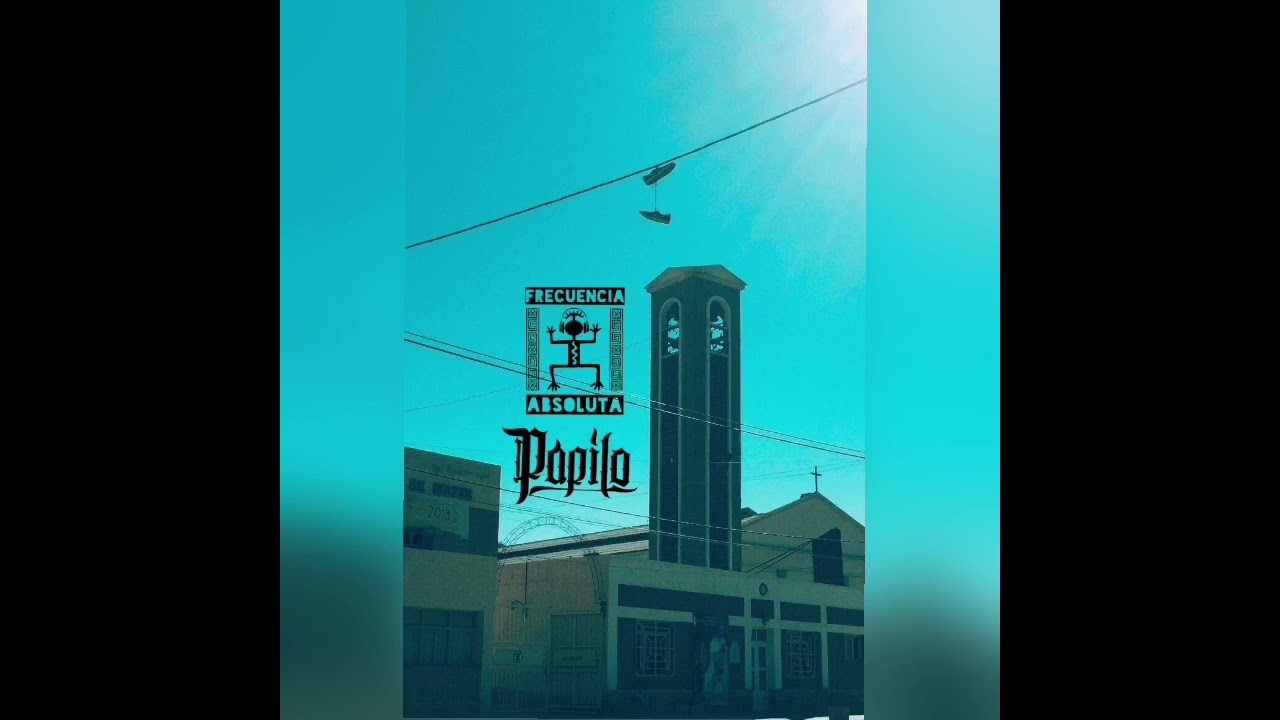








Comentarios (0)